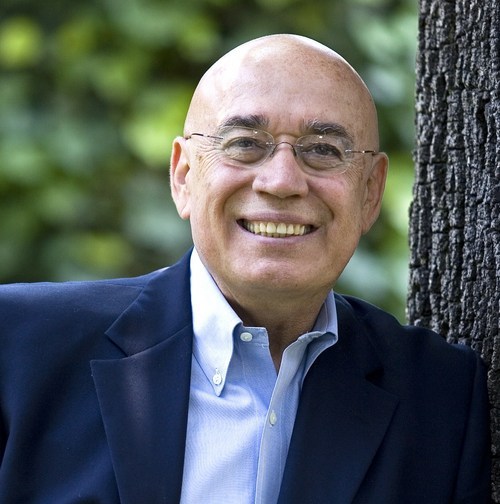 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
En la campaña electoral de 2024, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México, 1962), el lema, que sintetizaba su propuesta, fue "poner el segundo piso de la transformación".
Lo anterior daba por hecho que había un primer piso, construido, por el presidente Andrés Manuel López Obrador (Tepetitán, Tabasco, 1953), su antecesor, mentor y líder, que funda el partido Morena, y crea el proyecto de la 4T, cuya construcción inicia al triunfo como presidente (2018-2024).
La candidata Sheinbaum, militante de Morena, fue jefa del Gobierno de la Ciudad de México en el período que López Obrador fue presidente de la República. En esos años mantuvieron una estrecha relación y colaboración.
Su responsabilidad era impulsar el proyecto de la 4T en la capital del país. El marco ideológico y programático del proyecto lo elaboró López Obrador, mismo que dio a conocer como plan de gobierno al inicio de su gestión.
En el plasmaba las ideas y propuestas que había expuesto en los 18 largos años de campaña por la presidencia de la República. La presidenta, ya como jefa de Gobierno, se manifestó a su favor y se identificó con ese proyecto.
Ella como candidata presidencial no elaboró una propuesta de gobierno propia, sino se manifestó por dar continuidad al plan trazado, a largo plazo, por López Obrador, líder indiscutible, real y moral, de Morena.
Después de su triunfo electoral de junio de 2024, la presidenta ya tenía un plan de gobierno, que era dar seguimiento al anterior, que había sido concebido por su antecesor, mentor y líder, que se tradujo en poner "el segundo piso", del proyecto ya diseñado con antelación.
El instructivo, que López Obrador entregó a la presidenta, contemplaba, entre otras cosas, terminar con los órganos autónomos que todavía existían, reformar el Poder Judicial y la Ley Electoral.
La presidenta no se ha desviado un milímetro, del plan que en estas materias le dejó su mentor y líder, y con gran eficacia dio punto final a todos los órganos autónomos que había ordenado cerrar López Obrador.
Y también llevó a feliz término, con muchas irregularidades y trampas, que incluyó la violación abierta y descarada de la Constitución, la Reforma Judicial, y la primera elección de jueces. Para entregar al Poder Ejecutivo el control del Judicial.
En estas materias ha cumplido con exactitud, como la mejor alumna, la tarea que se le encomendó, y en el marco del Maximato, su mentor y líder, da seguimiento desde su propiedad en Palenque, Chiapas, al desarrollo de la implementación.
Ahora le queda la Reforma Electoral, proyecto trazado de antemano, en las líneas esenciales, por López Obrador, y que en este momento ella trabaja en hacerlo realidad. Hay que seguir con cuidado lo que ocurra.
De parte de la presidenta todo indica, que hay una aceptación ideológica y una identidad con el proyecto que trazó el fundador de Morena y de la 4T. De ser así, y tal parece que lo es, ella no se siente violentada por su mentor y líder, sino se asume como quien, a su nombre, da continuidad al proyecto, que ella comparte.






















 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela