|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
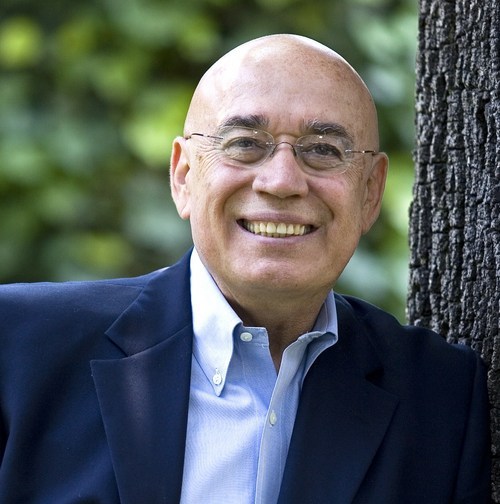 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
De los documentales que vi en 2025 estos diez son los que considero los mejores por los temas que tratan, por la información que me brindaron y por lo que aprendí y por su calidad cinematográfica. Son producción de diez países: México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Noruega, Francia, Alemania, Reino Unido y Palestina.
- Winnie Mandela: ¿Santa negra o pecadora? (Sudáfrica, 2015), de Ruud Elmendorp, consta de dos partes de media hora, y es una producción del canal de televisión CGTN África y forma parte de la serie "Caras de África". Se aborda la controvertida figura de Winnie Madikizela-Mandela (1936-2018) quien fue una figura clave en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pero también participó en episodios oscuros y escandalosos.
- No hay otra tierra (Palestina-Noruega, 2024) registra la destrucción de la aldea palestina de Masafer Yatta por parte del ejército de Israel, y cuenta la amistad que se establece entre el videasta palestino Basel Adra y el periodista israelí Yuval Abraham. El documental está dirigido por ellos dos y por Hamdam Ballal y Rachel Szor. Los cuatro construyeron un colectivo palestino-israelí, que siguieron los hechos y dieron forma a la película. En 2025, gana el Óscar como Mejor documental y en 2024, el Premio de Cine Documental, Festival de Cine de Berlín.
- Sugarcane (Canadá - Estados Unidos, 2024), dirección de Julián Brave NoiseCat y Emily Kassie. En el marco de una política general del Estado de Canadá, de incorporar a la Cultura Occidental a los pueblos originarios, se establecieron 139 internados que funcionaron de 1863 a 1998. El 70% dirigidos por congregaciones femeninas y masculinas de la Iglesia católica. En algunos de estos las y los niños indígenas fueron sometidos a abusos físicos y sexuales.
- La Misión Jesuita de la Tarahumara (México - Argentina, 2024), del documentalista argentino Sergio Raczcko. Tiene tres partes. Se da cuenta de la historia de la relación de más de 400 años (1608-2025) entre la Compañía de Jesús y el pueblo originario de los rarámuri en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México. Hay un registro cuidadoso de la cultura rarámuri, de sus tradiciones y de su religión. Y también se da cuenta del trabajo de los jesuitas en esa región.
- La cueva de los sueños olvidados (Alemania - Francia - Reino Unido - Canadá - Estados Unidos, 2010), obra del cineasta alemán Werner Herzog. Trata sobre la Cueva de Chauvet-Pont-d`Arc, departamento de Ardèche, Francia, que en 2014 se declara Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Filmada en 3D. La cueva se descubre en 1994, se conservan dibujos y pinturas del 32 000 a.C. Las escenas de las figuras en las paredes son impactantes, de una enorme belleza, son grandes obras de arte.
- Estado de silencio (México, 2024) del director mexicano Santiago Maza Stern. El trabajo le tomó cinco años y da cuenta, a través de cuatro casos específicos, como se ejerce el periodismo en México, el país más violento del mundo para realizar esta actividad. De 2006 al día de hoy, han sido asesinados 140 periodistas. Ellos en algún momento han tenido que abandonar las ciudades donde trabajan por amenazas de muerte.
- De uno que se fue: Los primeros años de Win Wenders (Alemania, 2007) del director alemán Marcel Wehn. Es un documental sobre la infancia, la adolescencia, la juventud y los primeros años de la carrera cinematográfica del director alemán Wim Wenders (Düsseldorf, 1945). En conversaciones íntimas, este narra ante las cámaras su vida y la de su familia, su relación con sus padres, en la Alemania de la posguerra. Entrevistas con personas de su entorno.
- La cordillera de los sueños (Chile - Francia, 2019) del director chileno Patricio Guzmán (1941). Con este documental termina la trilogía sobre Chile, su país de origen, antes filmó Nostalgia de la luz (2010) y El botón de nácar (2015). Desde el Golpe de Estado de 1973, sale huyendo de su país, después de estar algunos días encarcelado en el Estadio Nacional en Santiago, y puso su residencia en Francia. A Chile ya nunca ha vuelto para vivir.
- Israel y Palestina: 60 años de violencia (Francia, 2008) de Mathieu Schuartz ofrece una visión panorámica de la relación violenta que ha estado presente entre Israel y Palestina desde la fundación del Estado de Israel en 1948 a 2008, cuando concluye este trabajo. La sangrienta guerra que ha tenido lugar de 2023 a 2025, es la prolongación de un conflicto permanente que no tiene fin.
- Sáquenme de Culiacán (México, 2025) de la documentalista mexicana Libertad Garfias Díaz. En septiembre de 2025 se cumplió el primer aniversario del inicio de la guerra entre dos de las fracciones del Cártel de Sinaloa, que se ha extendido en todo el estado, pero se concentra en Culiacán. En el cortodocumental se muestra el testimonio de cuatro jóvenes a quienes les ha tocado padecer la guerra y sus consecuencias.
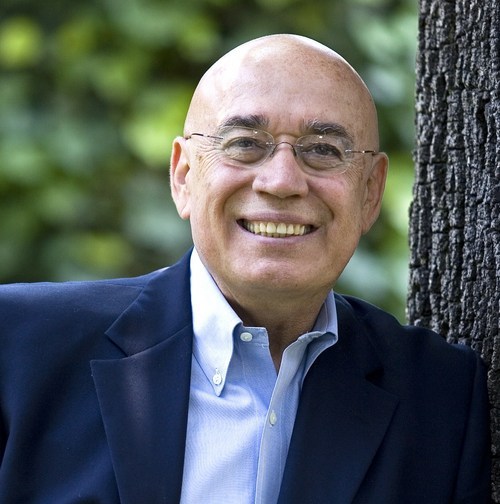 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
En el segundo semestre del año publique en Animal Político artículos sobre 12 conjuntos conventuales y misiones del siglo XVI, que he visitado en Perú y México (Guanajuato, Sinaloa y Coahuila). Aquí hago un recuento sintético. Los conventos e iglesias del siglo XVI son una de las más grandes expresiones de la arquitectura colonial española.
Tres de estos conjuntos forman parte de las declaratorias como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco, para el caso San Francisco de Asís, Lima, Perú (1991); San Francisco de Asís, Cusco, Perú (1983) y Santa Catalina de Siena, Arequipa, Perú.
- Convento de San Francisco de Asís, Lima. Perú. En 1535, con la fundación de Lima se dona a la Orden de Frailes Menores (OFM) un terreno para construir el convento donde se levanta una pequeña ramada que se usó como capilla. En 1546 se edifica una pequeña iglesia, que se modifica en 1557. El edificio que ahora vemos es de 1656.
- Convento de Santa Catalina de Siena, Arequipa, Perú. Se funda en 1579 con la autorización del virrey Francisco de Toledo, que otorgo los permisos necesarios a María de Guzmán, viuda de Diego Hernández de Mendoza, que decide hacerse religiosa a la muerte de su esposo. Las religiosas fueron criollas y mestizas que pertenecían a familias con recursos económicos.
- Convento de San Francisco de Asís, Cusco, Perú. En 1534 la Orden de Frailes Menores (OFM) se establece en la ciudad, y fray Pedro Portugués levanta una modesta capilla. En 1549, los franciscanos se instalan en el sitio donde ahora se encuentra el convento. El conjunto que ahora vemos es de 1652.
- Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Juli, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno, Perú. Aquí, en 1548, la Orden de Predicadores (OP) inicia el trabajo misional, que abandona y en 1576 retoma la Compañía de Jesús, que entonces establece su primera misión permanente en el Continente Americano bajo un esquema metodológico, que contempla el dominio de las lenguas indígenas y el desarrollo: político, económico, social, educativo y la evangelización propiamente tal.
- Iglesia San Juan Bautista de Letrán, Juli, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno, Perú. Aquí, en 1548, la Orden de Predicadores (OP) inician el trabajo misional, que abandona y en 1576 retoma la Compañía de Jesús, que entonces establece su primera misión permanente en el Continente Americano bajo un esquema metodológico, que contempla el dominio de las lenguas indígenas y el desarrollo: político, económico, social, educativo y la evangelización propiamente tal.
- Misión de San Luis de la Paz, Guanajuato. La ciudad se funda en 1552. Los chichimecas aceptan someterse bajo la condición de que se les entregue de manera regular maíz y carne. A finales de 1588 o principios de 1589, el padre de la Compañía de Jesús, Gonzalo de Tapia (1561, España - 1594, Sinaloa), comienza a misionar en la región. Funda la primera misión permanente de los jesuitas en la Nueva España.
- Misión Villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, Sinaloa de Leyva, Sinaloa. En 1583 se funda la villa, y en 1591 llega la Compañía de Jesús para establecer la misión, con los padres jesuitas Gonzalo de Tapia y Martín Pérez. Pronto aprenden las lenguas locales. Al padre Pérez le toca trabajar en los pueblos de Cubirí, Bamoa y otros en los alrededores de estos, y al padre De Tapia en los pueblos de Baboria, Deboropa, Lopoche, Matapan, Ocoroni y otros pueblos más pequeños. En 1592, el provincial destina a los padres Alonso de Santiago y Juan Bautista de Velasco a trabajar en Sinaloa.
- Misión de Bamoa, Bamoa, Sinaloa. En 1591, la Compañía de Jesús a través del padre Martín Pérez funda la misión de Concepción de Bamoa, que según algunos su significado en mayo es "A orillas del río" y otros lo traducen como "Espiga en el río". El jesuita parte desde la misión de San Felipe y Santiago de Sinaloa, Sinaloa de Leyva, que era su base.
- Misión de San Ignacio de Loyola, Nío, Sinaloa. En 1591 llegan al lugar los padres de la Compañía de Jesús, Martín Pérez y Gonzalo de Tapia que se encuentran con indios bautizados por sacerdotes que acompañaron a la expedición de Francisco de Ibarra en 1564. En 1595 se establece la misión. El edificio que ahora vemos es de 1758.
- Misión de Santa María de las Parras y Laguna Grande de San Pedro, Parras, Coahuila. La ciudad se funda en 1598, entre los fundadores se encuentra el padre de la Compañía de Jesús, Juan Agustín de Espinosa. En 1599 se traslada un grupo de tlaxcaltecas de Saltillo. La iglesia que ahora vemos es de 1681-1687.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
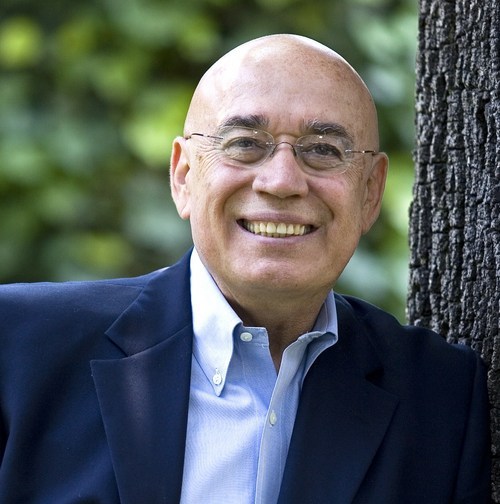 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
En la doctrina militar, también en el campo de la política, la Soberanía Nacional implica que el gobierno, a cargo del Estado, garantice la integridad del territorio nacional frente a los actores externos e internos, como lo afirma el general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (1948, Ciudad de México).
Quien fuera subsecretario de la Secretaría de la Defensa (Sedena), con información de primera mano, sostiene que al día de hoy "aproximadamente el 30 por ciento del territorio nacional" está en control de los grupos del crimen organizado.
Y en estos espacios, donde el Estado mexicano no ejerce su soberanía, estos grupos tienen base social propia, que está en crecimiento, y ejercen "funciones de gobierno, como el cobro de impuestos o derecho de piso".
Y también ponen a las autoridades en gobiernos de los estados y de los municipios al mismo tiempo que controlan, entre otras cosas, el tránsito por estos territorios y también el comercio y un amplio campo de las actividades productivas en esas regiones.
La presidenta Sheinbaum Pardo, en sus comparecencias mañaneras frecuentemente habla del tema de la Soberanía Nacional, a la que solo entiende como hacer frente a supuestas amenazas de actores externos, siempre en el marco de un discurso ideológico de propaganda política, pero nunca enfrenta la realidad de la toma del territorio, que ella no controla, por parte de los grupos del crimen organizado.
Ella, en los hechos, ignora esta realidad contundente y por lo mismo no lo enfrenta. En la versión del general Gaytán Ochoa, doctor en Alta Dirección, toca al gobierno y a las Fuerzas Armadas, al mando de su comandante en jefe, recuperar los territorios hoy bajo soberanía de los grupos del crimen organizado para "imponer, con el uso legal de la fuerza, las condiciones de paz y armonía requeridas", que son obligación del gobierno.
Es a la comandante en jefe, sostiene el general Gaytán Ochoa, a quien corresponde "disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (...) para la Seguridad Interior y defensa exterior de la Federación (...)". El garantizar la Soberanía Nacional requiere una Política de defensa que "devuelve a las Fuerzas Armadas su función constitucional y orgánica (...)", sostiene el general Gaytán Ochoa.
A lo largo de más de un año de gobierno, a la presidenta Sheinbaum Pardo, nunca se le ha oído que reconozca la pérdida de la Soberanía Nacional, que viene de años atrás, en particular ante el espacio de acción que su antecesor dio a los grupos del crimen organizado, y nada tampoco sobre su propósito de recuperarla, y la estrategia que va a impulsar para que eso ocurra.
Tampoco se ha oído hablar de un tema tan relevante para la integridad de la Nación, al secretario de la Defensa, al secretario de la Marina y al secretario de la Seguridad Ciudadana. Al parecer ellos, al igual que su comandante en jefe, desconocen la realidad del país en la que viven y la pérdida de la Soberanía Nacional que es su responsabilidad garantizar. ¿Cuándo se harán cargo de lo que es su obligación? ¿Hasta cuándo seguirán evadiendo su responsabilidad?

