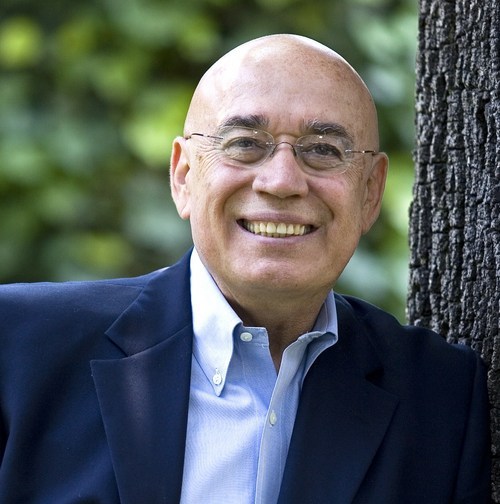 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
El pasado 10 de noviembre tuvo lugar la primera Convención Nacional de Sí por México. Tema central fue el diálogo con los partidos (PAN, PRI, PRD y MC) que se sumaron a la propuesta de este movimiento ciudadano que tiene seis puntos.
1) Sí a una democracia plena. Queremos un país donde el poder no sea rehén del capricho y ambición de su presidente. Donde los gobernantes respetan el orden constitucional, la división de poderes y los derechos humanos. Donde la libertad de conciencia, de expresión, de asociación; donde la tolerancia y el respeto a las diferencias forman parte de las grandes conquistas alcanzadas por un pueblo que se niega perderlas y a convertirse en esclavo de proyectos políticos autoritarios.
2) Sí a la seguridad, el acceso a la justicia y el combate a la corrupción. Queremos un país donde sea posible salir a las calles sin miedo, un país donde nuestros hijos salgan a estudiar o trabajar y vuelvan a salvo. Un país donde la seguridad y la justicia no sean ni un lujo ni un privilegio. Debemos terminar con la condición de que hoy nos dice: la justicia es para quien puede pagar por ella.
3) Sí, a una economía inclusiva, que combata la pobreza y la desigualdad. La concentración del poder económico es tan aberrante como la del poder político. Buscamos que la pobreza no sea destino. Queremos un país que genere más riqueza y la distribuya de manera más equitativa. Para acabar con el clientelismo político de los programas sociales, proponemos un ingreso básico universal progresivo, que garantice lo mínimo para poder vivir con dignidad. Queremos acabar con la indignante brecha que existe entre quienes concentran todo, y quienes no tienen nada.
4) Sí a la educación y salud universal y de calidad. Queremos que el acceso a la salud y educación de calidad sea un derecho para todos y no privilegio de quienes pueden pagarlo. La ruta para acabar con la desigualdad es un sistema educativo que permita equilibrar la balanza entre quienes nacieron con todo y quienes no tienen nada. La pandemia ha dejado ver las deficiencias del sistema de salud que deja sin amparo a los más vulnerables. La mayoría de las muertes por Covid-19 y enfermedades curables ocurren en los sectores de alta marginación. La actuación del gobierno durante la pandemia ha sido criminal. Existen cálculos políticos que han costado vidas humanas.
5) Sí a la igualdad sustantiva y al combate a la violencia contra las mujeres. En marzo ochenta mil mujeres marchamos para protestar que por la pasividad del gobierno nos siguen matando. Urge atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Exigimos que el gobierno responda y dé soluciones contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. Queremos que el gobierno deje de utilizar la paridad política para ocultar su verdadera visión patriarcal y machista. Que quede claro: los derechos de las mujeres no son una concepción ideológica sino un asunto de Estado y de elemental justicia.
6) Sí a un medio ambiente sano y sustentable. Queremos un gobierno que promueva el uso intensivo de las energías limpias y renovables. La economía del futuro va de la mano con la protección al medio ambiente. No queremos un país donde desaparecen bosques, selvas y especies endémicas. Queremos se terminen los asesinatos de los defensores del medio ambiente. Necesitamos volver a la adopción de las energías limpias que no contaminan.




