 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
El silencio de otros (España - Estados Unidos, 2018) es un documental dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, que muestra la lucha de las víctimas y sus familias, para llevar a la justicia los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura de Francisco Franco (1982-1975).
En 1977 se aprueba la Ley de Amnistía, que todavía rige en España. Así todos los crímenes de lesa humanidad del franquismo quedan perdonados y olvidados. La ley permite que todas las atrocidades de la dictadura queden impunes.
Sin posibilidad de acceder a la justicia en su propio país un grupo de víctimas, bajo el principio de la justicia universal, recurre a la jueza argentina María Servini, quien desde Buenos Aires interpone una querella contra los crímenes del franquismo.
Se le conoce como la Querella Argentina que se pone en marcha el 14 de abril de 2010 ante los tribunales de justicia en Argentina. El objetivo es conseguir que se investiguen los crímenes de la dictadura franquista, se identifique a sus responsables, se les sancione penalmente y se repare el daño.
La querella se abre "por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas".
Durante seis años, Carracedo y Bahar obtienen los testimonios de sobrevivientes de la tortura, de las madres cuyos hijos les fueron arrebatados al nacer y de los descendientes de los desaparecidos de la Guerra Civil, y los acompañan mientras el litigio sigue su curso.
El resultado es un documental que registra, de primera mano, la lucha jurídica de las víctimas y supervivientes del régimen franquista. Carracedo y Bahar entrevistan a personas que no han podido localizar a sus difuntos asesinados en la Guerra Civil a quienes quieren dar sepultura.
A madres cuyos hijos recién nacidos les fueron arrebatados, para darlos en adopción y también a quienes fueron encarcelados y torturados por manifestarse y protestar. De manera destacada están los rostros y las voces de los implicados.
El documental plantea que el Pacto del Olvido, que surge con la Ley de Amnistía de 1977, es un gran acto de injusticia de parte de las autoridades españolas. La democracia no trajo consigo la justicia para las víctimas y sus familias.
La narración del sufrimiento de las víctimas ante las cámaras, es un testimonio poderoso en contra de los crímenes del franquismo, pero también de la negación del poder en España, para juzgar los crímenes de lesa humanidad que nunca prescriben.
El documental ha sido reconocido por la crítica y obtenido muchos premios entre ellos: Premio del Público al Mejor Documental y el Premio de Cine por la Paz en la pasada edición de la Berlinal, Premio Goya, Premio Platino y el Premio Forqué a la mejor película documental.
El silencio de los otros
Producción: España y Estados Unidos, 2018
Dirección: Almudena Carracedo y Robert Bahar
Guion: Almudena Carracedo y Robert Bahar
Fotografía: Almudena Carracedo
Música: Leonardo Heiblum y Jacobo Liebreman
Actuación: Personas que han vivido la historia que se narra



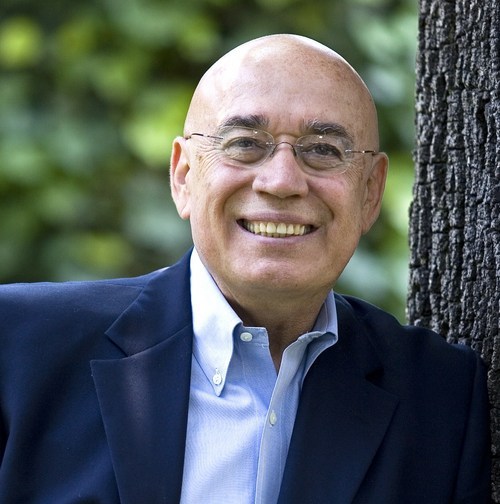 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela